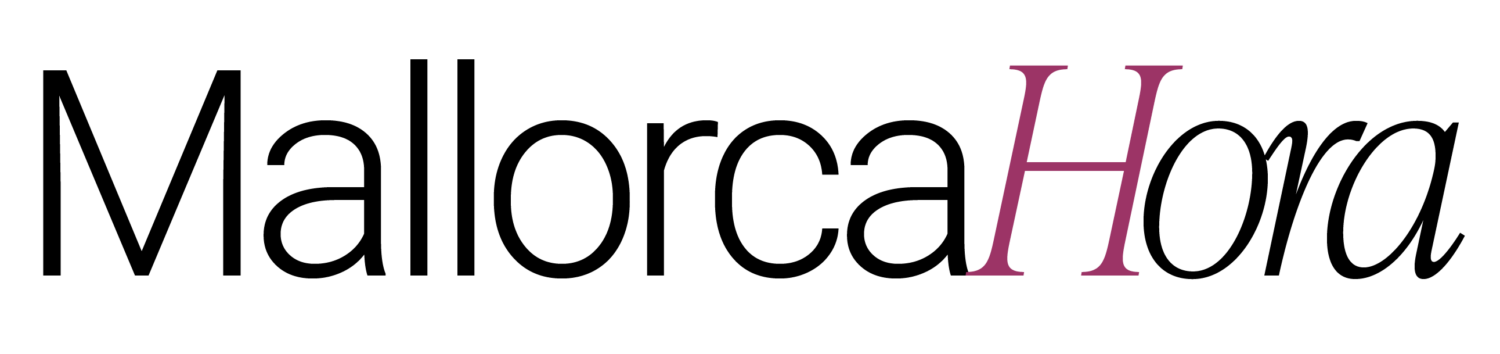Era un día cualquiera en la barriada de Son Espanyolet, un lugar donde el sol calienta las calles y las vidas se entrelazan. Pero el 28 de marzo de 1990, esa rutina se torció para siempre. Ángela, una joven madre de solo 22 años, fue asesinada a manos de quien decía amarla, Juan. Con su puñalada certera en la yugular, él no solo le quitó la vida; también destrozó los sueños de dos pequeños que esperaban su regreso.
Un ciclo de violencia que debía haberse detenido
Juan no era un desconocido para las autoridades. Era un maltratador habitual que intentaba disfrazar su monstruosidad con palabras vacías: «Le he dado un pequeño pinchazo sin importancia». Esa tarde fatídica, Ángela decidió enfrentarse a sus miedos y recoger sus cosas. Había llegado al límite tras meses de discusiones acaloradas y golpes encubiertos por el silencio.
La historia nos recuerda lo peligrosamente frágiles que eran –y son– los protocolos contra la violencia machista. Aunque había denunciado a Juan antes ese mismo día, nadie logró evitar lo inevitable. La policía le advirtió que no regresara sola a aquella casa. Pero ahí estaba ella, empacando sus pertenencias mientras él se sumía cada vez más en la ira.
Cuando el cuchillo brilló en sus manos, Ángela pensó que era otra pelea más. Nunca imaginó que ese gesto terminara con su vida. Tras caer al suelo en un mar rojo de sangre, Juan hizo una llamada desesperada a emergencias: «Venid enseguida porque una chica se está muriendo desangrada». En ningún momento asumió la responsabilidad por su crimen.
Aquella tarde, una vecina escuchó el grito desgarrador de Ángela y encontró a Juan intentando disimular su culpabilidad. Las primeras patrullas llegaron tarde; encontraron a nuestra heroína agonizando y ya nada podría hacerse por ella.
Aquel trágico desenlace dejó claro lo mucho que queda por hacer en nuestra sociedad para proteger a las mujeres del machismo asesino y erradicar esas lagunas fatales en los protocolos existentes.