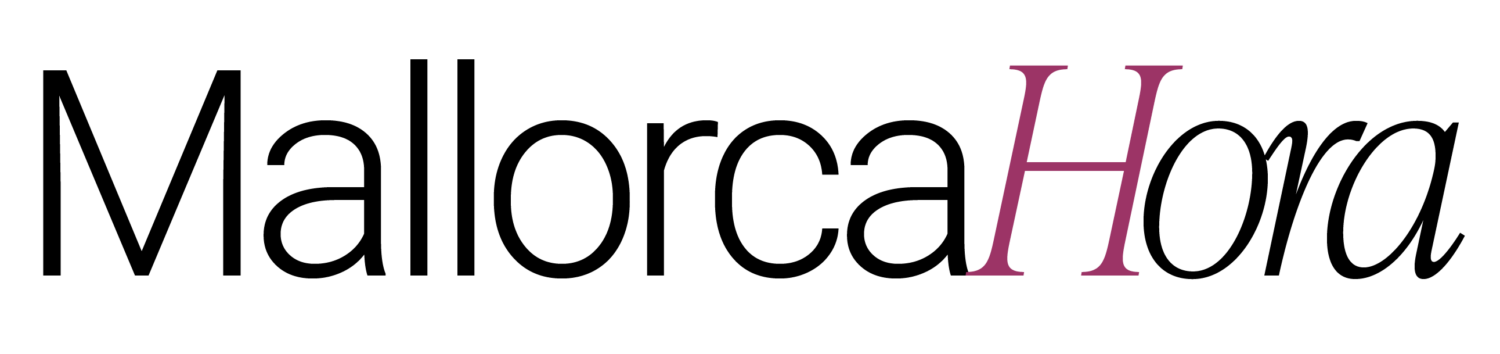Recientemente, se han desclasificado documentos que revelan el intenso debate diplomático sobre el Canal de Panamá, que data de las negociaciones llevadas a cabo entre Estados Unidos y Panamá en la década de 1970. Este análisis revela cómo las posturas políticas han evolucionado, volviendo a poner de relieve preocupaciones sobre el control estadounidense de esta estratégica vía acuática.
Detalles de las negociaciones históricas
En mayo de 1975, el entonces secretario de Estado Henry Kissinger advirtió al presidente Gerald Ford sobre el potencial impacto negativo de no llegar a un acuerdo que condujera a una transferencia efectiva del control del Canal a Panamá. Según los documentos, Kissinger calificó la continuación del control estadounidense como «puro colonialismo» y señaló que sería necesario enfrentar las consecuencias, que incluían protestas y disturbios.
A lo largo de trece años, desde 1964 hasta 1977, Estados Unidos y Panamá negociaron el tratado que concluiría con el control estadounidense sobre el canal. Este proceso culminó en 1977 con la firma del tratado por parte del entonces presidente Jimmy Carter y el general panameño Omar Torrijos, después de largas y difíciles discusiones. Sin embargo, los efectos de estas negociaciones resuenan aún hoy.
La actual administración de Donald Trump ha revitalizado estas tensiones, buscando redefinir el papel de Estados Unidos en la región. En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio viajó a Panamá con el fin de transmitir la postura del presidente Trump, que acusa a una empresa china de violar el tratado de neutralidad de 1977. Rubio dejó claro que los Estados Unidos no tolerarían lo que considera una amenaza a sus intereses estratégicos en la zona del canal.
Durante este contexto, Trump ha reiterado su deseo de recuperar el control del canal, afirmando en su discurso de investidura, «No se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a recuperar». Estas declaraciones han provocaron preocupación en Panamá, que ha expresado su temor ante posibles acciones agresivas por parte de Estados Unidos.
A medida que el Senado estadounidense investiga posibles violaciones de los acuerdos originales por parte de Panamá, se plantean comparaciones con la histórica Doctrina Monroe, que defendía la influencia estadounidense en el continente latinoamericano. Dicha doctrina fue utilizada en el pasado para justificar intervenciones directas en América Latina y su legado persiste en los discursos políticos actuales.
Estos documentos históricos, junto a informes de la CIA y actas de reuniones de la Casa Blanca, proporcionan un contexto crucial para entender la compleja relación entre Estados Unidos y Panamá en el ámbito del Canal. Aunque el tratado de 1977 significó un avance en la diplomacia bilateral, el camino hacia una relación equitativa sigue encontrándose bajo tensión por la percepción de intervencionismo y control político.
La situación actual implica un regreso a debates que en el pasado llevaron a decisiones críticas sobre la soberanía panameña y las políticas exteriores de los Estados Unidos, lo que subraya la relevancia histórica y contemporánea de esta relación bilateral.